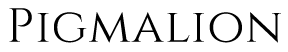Pedro Tauzy
Si uno no está familiarizado con los términos del pensamiento nietzscheano, puede dificultarse la real comprensión del sentido general de este esbozo. Pero resumidamente, para Nietzsche, la cultura europeo-occidental se desarrolló a caballo de la Voluntad de Negar. ¿Negación de qué? De la Voluntad de Poder: ¿de querer dominar al resto, de imponerse? No, es voluntad de autoafirmación (la autodeterminación como dominación es imposible, porque la dominación es la negación del otro, y la negación del otro imposibilita, en última instancia, la autoafirmación). La voluntad de poder es, para Nietzsche, originaria, no derivada. Es, ya, la repetición originaria del origen. No es poca cosa, se trata casi de una inversión del horizonte ontológico usual: en vez de suprimir la singularidad, la diferencia, bajo la supremacía del universal (esto es la equiparación de las diferencias negándolas en una supuesta identidad lógico-universal), aparece aquella (la singularidad) como diferencia absoluta, irreductible, imposible de ser negada por otra diferencia y así ser identificada y suprimida en el universal. Esto último es el mundo actual: el mundo de las diferencias indiferentes. De alguna manera: un cambalache. Toda singularidad, toda autenticidad es, de manera absoluta e irreductible, símbolo o repetición originaria del origen. Mostración esencial de la esencia.
El mundo actual, al que llamo la era de las contemporaneidades, es tal (mundo de contemporaneidades-horizontalidad temporal) en la medida en que es el reinado de la voluntad de negar: ninguna singularidad (verdadero fenómeno de la voluntad de poder, de la singularidad viva e insuperable) puede ser admitida. Aquellos que viven y ven la vida desde el ángulo vital de la Voluntad de Poder, sedientos de vida e instinto, deben quedar relegados de toda circunstancia que permita su desenvolvimiento. En el rock nacional argentino esto ha sido síntoma: todos han enloquecido, caído en la más oscura noche del alcoholismo o de la drogadicción. Por no tener a dónde ir, han sido, de antemano, expulsados sin tierra a la cual caer. Desterrados, pero no nómades (el nómade no tiene patria), el desterrado ha sido expulsado de la suya (que sí la tiene).
¿Qué pasa con Si Supieras de Las Pelotas? Acá hay arte. ¿Por qué? Porque el arte es tal cuando reúne la Naturaleza (por lo pronto en tanto “espacio”: lugar); Espíritu (en su aspecto de “tiempo”: subjetividad) y Nación (unidad real del tiempo y del espacio espirituales en su ser reflejado como unidad de ‘lugar y movimiento’). El hombre argentino, por su propia historia, su tierra y sus símbolos, es esencialmente la universalidad desplegada en y desde el interior de su individualidad particular: es decir, es singular. Cuando el individuo argentino, como singular, se muestra como lo que es, necesariamente sufre el destierro. Si no se muestra como lo que es, no lo sufre. No todo hombre está a la altura de semejante aparecer y mostrarse.
El tema Si Supieras es arte porque, como tal, no expresa la “singularidad del que canta”, eso no sería singularidad, sería particularidad (la particularidad no es la singularidad; la particularidad es el reflejo atomizado del universal). Lo que expresa, ese tema, es una determinada mostración de la vida, aparecer de la singularidad. Repetición originaria del origen: Voluntad de Poder. Lo que quiero adelantar, aunque no hay tiempo ni espacio aquí es: la singularidad, siempre es Pueblo, nunca tal o cual individuo aislado; y Pueblo no es la masa ni la suma de los individuos, aunque ambos sean-allí-necesariamente. Por eso, el tema no termina en su grabación en el estudio, sino en el canto de la masa encima de los vientos en los recitales (“Las Peló… Las Peloootas”). Este es el estribillo de la canción. La melodía, así y aquí, es el movimiento de la comedia (en la voz de la masa) que le devuelve a la tragedia la dulzura de la victoria del destino por sobre el deseo individual.
El que canta, Sokol, en tanto que singular, auténtico, extranjero en la subjetividad moderna, sabe que está habitando epocalmente en el reinado de la voluntad de negar: voluntad que niega SU singularidad, como expresión de un Pueblo singular. Necesariamente, tal hombre, está solo. No tiene lugar ni tiempo propicio. Sin embargo, se encuentra obligado a convivir con la época: es decir, con quien niega su singularidad. Es extranjero, pero, como extranjero, preso de su extranjería. Extranjería de la que necesariamente, tal hombre singular y verdadero, necesita huir o fugarse. “Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo”. Pero, ojo, no toda fuga implica la valentía y el coraje que supone tener todo hombre auténtico y singular. Es decir, hay otras fugas, como la del sujeto moderno, vacío y aburrido, que son las del mero ir-de-acá-para-allá para nunca vérselas con la necesidad de tener que fugarse en serio de este horizonte ontológico que determina todo accionar negando la singularidad.
Aquí estamos ante otro tipo de fuga. Esta fuga de la que habla el autor, es una fuga para llegar “a la cima de todo: para sentirse VIVO”. Esta cima, a su vez, es la inmensidad. Está hablando, en estos tiempos, de una cima, una altura. Si fugarse es ir hacia lo alto es porque permanecer aquí, con todos, es mantenerse en la decadencia (término repetidamente utilizado por el propio Nietzsche). Reconocer, hoy, una cima y, por ende, reconocer una decadencia (lo alto y lo bajo espiritual), es reconocer la diferencia real. La diferencia real implica altos y bajos, lo superior y lo inferior: es decir, la diferencia es diferencia sólo si reconoce lo jerárquico de la vida, no se está ante la mera coexistencia de las diferencias indiferenciadas (diferencias que no son tales). Esta fuga, en soledad, este irse a lo alto, es recuperar la VIDA, sentirse VIVO, saberse VIVO. Porque en el mundo actual, lo que prima es la muerte, la dosificación del placer en cuotas sin intereses, la de la distracción y el consumo vano, la de la hipertrofia sexual porque ya ni el sano instinto sexual va quedando. Y el ámbito de la vida es el ámbito de lo porque sí del espíritu: las costumbres, las tradiciones, los símbolos y el arte. La espontánea aparición de la reunión del instinto con el espíritu.
Pero, ante el deseo individual de fugarse sólo para poder sentirse vivo, ¿qué le dice la música absoluta (los vientos; estribillo de la canción) cuando cobra su voz? “Las Peló… las Peloootas”. Ironía y paradoja.
¿Cómo? ¿Qué le ocurre? ¿Con qué se encuentra en esta fuga? Con un espejo. Con un mueble viejo, como la soledad. Y la soledad, lo sabemos, no es el ámbito propicio para el despliegue de la vida espiritual, porque la vida espiritual es, necesariamente, con el otro (pero no el otro-sin-más, el otro como prójimo). Sokol queda solo, no porque le guste la soledad sin más, sino por la ausencia de un prójimo. No le queda otra que la soledad. En ese sentido, hoy, toda singularidad está en soledad, pero cosa distinta es la soledad en-sí. La soledad en-sí es el aislamiento por aburrimiento u odio. La distancia (soledad-para-sí), en cambio, es lo que buscamos: la toma de distancia de la sociedad, pero en el seno mismo de la misma, por ver que en ella (en la sociedad) el ámbito de la vida se encuentra fuera de su propio centro.
La soledad del hombre singular y auténtico no es otra cosa que el buscarse a sí mismo y no encontrarse jamás por la insoportable ausencia de un prójimo (también auténtico, por eso: prójimo). En la soledad, tras esa ausencia, sólo queda la mirada del otro-que-yo (en tanto que yo-singular, es decir, lo otro respecto de lo singular, lo igual o igualado, lo vano, el otro-más-entre-los-otros, el uno más indiferenciado: puede ser un rastaman disfrazado). En esta soledad, el espejo muestra una otredad vieja y atrofiada, sin instinto, sin Voluntad. Los agotados. Lo único que se observa es la otredad indiferente, el ser-allí del átomo individual anárquico en la era de los grandes egoístas asociados. El solitario, el extranjero, no puede encontrarse ni siquiera fugándose solo, porque en ese espejo-buscado (en esa mirada hacia-y-del-otro) sólo ve autos que llevan a la gente a trabajar.